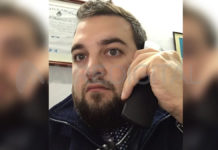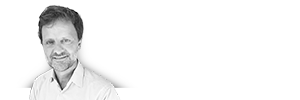Cuando nada hay para esconder, las conferencias de prensa son apenas un recurso tendiente al intercambio de información.
Las conferencias de prensa no son mágicas. Difícilmente un gobernante astuto en el manejo del discurso o hábil en el lenguaje corporal pueda disimular durante demasiado tiempo las equivocaciones de una gestión gracias a sus exposiciones ante la prensa. Como contrapartida, un político que nada tiene que ocultar, no debe temer al intercambio con los periodistas, aun en el caso de que carezca de locuacidad o talento para el manejo del juego de preguntas y respuestas.
Las verdaderas conferencias de prensa valen más por la señal, el gesto o la predisposición de rendir cuentas que el gobernante refleja ante la ciudadanía, que por las preguntas o respuestas que suelen surgir en el momento. De hecho, por lo general existe una agenda de temas que tácitamente se va conformando entre entrevistadores y entrevistado. Incluso, los funcionarios tienen la posibilidad de expresar abiertamente que prefieren no hacer comentarios sobre algún tema determinado.
En las conferencias las sorpresas no abundan, salvo en aquellos casos donde los temas pendientes de respuestas se acumulan a lo largo del tiempo por la reticencia del gobernante a rendir cuentas de sus actos de manera natural.
Amado Boudou asegura que ni siquiera conoce a Alejandro Vandenbroele, sospechado de ser su testaferro en el caso de la ex Ciccone Calcográfica. En este contexto de contradicciones elocuentes, la semana pasada se supo que Vandenbroele pagó las expensas de un departamento del vicepresidente en Puerto Madero. ¿Cómo se explica que un desconocido pague las cuentas del vicepresidente de la Nación?
Amado Boudou convocó a la prensa. Pero no fue para responder abiertamente sobre las sospechas que sobre él recaen, sino para pronunciar un sermón con dos claros objetivos.
Primero atacó a quienes desconfían de él o simplemente se atreven a reclamar respuestas convincentes. Luego intentó desviar la atención para no ser el centro exclusivo de las miradas. Y así echó un manto de dudas sobre las conductas del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli; el presidente de la Bolsa porteña, Adelmo Gabbi; el estudio de abogados del procurador general de la Nación, Esteban Righi; y el juez de la causa, Daniel Rafecas. Ahora, ellos también deberán dar explicaciones -incluso ante la Justicia, si fuera necesario-, o accionar contra el vicepresidente para limpiar sus imágenes y aventar este clima de sospechas generalizadas.
Lo que Boudou no dijo fue por qué, si estaba al tanto de este cúmulo de acciones presuntamente delictivas, no lo denunció antes en la Justicia. El Código Penal establece que todo funcionario público que conoce de la existencia de un delito en el ejercicio de sus funciones, queda obligado a denunciarlo. De no hacerlo, él mismo incurre en un delito conocido como “omisión de denuncia”, cuya pena va de uno a seis años de prisión.
El discurso del vicepresidente fue tan agresivo que habló de mafias (organizaciones clandestinas de criminales), de esbirros (secuaces a sueldo o movidos por interés) y de escoria (cosa vil y de ninguna estimación).
De las expensas de su departamento no pronunció palabra alguna. Y cuando los periodistas intentaron realizar la más obvia de las preguntas, se retiró sin responder.
Tal vez el vicepresidente sea inocente de todas las sospechas que pesan sobre él. Pero si así fuese, su estrategia de no tocar el tema de fondo, ni aceptar pregunta alguna, dejó tambaleando su ya desgarrada imagen.
Los métodos de Boudou son marca registrada del kirchnerismo. Cuando en febrero pasado 51 personas encontraron la muerte en uno de los ruinosos trenes de TBA, el entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, también convocó a la prensa para dar un discurso en el que las preguntas estuvieron prohibidas.
Como el vicepresidente, Schiavi estableció sus condiciones e impuso el discurso único. Nada de explicaciones. Nada de preguntas incómodas, ni siquiera de las otras.
El secretario de Transporte supuso que un monólogo garantizaría la imposición de su relato. Sin embargo, la falta de argumentos convincentes fue tan evidente, que terminó pronunciando una frase demoledora para su estrategia discursiva: “Si (el accidente) ocurría el feriado, no era tan grave”.
Ni siquiera fue necesario que “mafiosos”, “escorias” o “esbirros” realizaran una sola pregunta para complicar al funcionario. Schiavi ya estaba complicado por la contundencia de los hechos. Poco después dejó su cargo y el juez federal Claudio Bonadío le prohibió la salida del país, medida que alcanzó también al dueño de Trenes de Buenos Aires, Claudio Cirigliano.
Los hechos pueden más que las preguntas
Si el vicepresidente Amado Boudou hubiese convocado a la prensa, respondido a las preguntas y explicado cómo y por qué un desconocido paga sus expensas, tal vez las sospechas que sobre él recaen se habrían esfumado. Ahora, en cambio, existen más dudas que nunca.
El problema no radica en lo que los periodistas hubieran preguntado. Ni siquiera en lo que el vicepresidente expresó durante su monólogo. El gran inconveniente surge de lo que Amado Boudou no dijo, ni respondió.
El eje del asunto no pasa por las preguntas que se realizan, sino por aquellas que quedan sin respuesta porque son literalmente prohibidas.
Cuando el gobierno argumenta que rehuye de las conferencias de prensa porque prefiere tomar contacto con la ciudadanía sin intermediarios, incurre en una verdadera falacia. La posibilidad de hacer preguntas y escuchar respuestas jamás puede ser equiparada con el discurso unilateral donde uno habla y muchos consumen pasivamente el contenido del sermón aleccionador de turno.
También resulta falso sostener que se prefiere evitar a los periodistas porque éstos tergiversan las respuestas de los funcionarios, sobre todo porque las conferencias se transmiten sin intermediarios, en vivo y en directo a través de la radio, la televisión y hasta por Internet.
Los principales perjudicados por estas reglas de juego donde unos hablan -cuando quieren- y otros están limitados a escuchar, no son los periodistas, ni los medios de comunicación para los cuales trabajan. El afectado es el ciudadano común. El que viaja en trenes desvencijados o el que está condenado a presenciar pasivamente cómo el dinero de sus impuestos termina enriqueciendo al funcionario de turno.
Así como las conferencias de prensa representan una clara señal de apertura del gobernante que nada tiene que ocultar; las convocatorias con preguntas prohibidas reflejan a un funcionario que teme a la interpelación. Inevitablemente, su figura se tiñe de desconfianza.
Según las palabras de Boudou, quienes se atreven a realizar preguntas incómodas pertenecen a organizaciones clandestinas de criminales, son secuaces a sueldo, movidos por interés o cosa vil y de ninguna estimación.
El vicepresidente debería saber que el que pregunta no comete delito alguno, cualquiera sea el tono de las consultas.
En cambio, y a pesar de sus sermones, tanto él como Schiavi sí están sospechados de haber violado la ley.
Ambos están complicados por la contundencia de los hechos. Y para que ello ocurra no fue necesario que “mafiosos”, “escorias” o “esbirros” realizaran una sola pregunta.
Cuando nada hay para ocultar, poco importa la actitud del interpelador circunstancial.
Las consultas sólo incomodan cuando existen respuestas que se prefieren eludir.