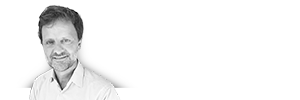Primero fue en enero; después, en abril. El martes 11 de octubre, Cristina Fernández de Kirchner debió suspender sus actividades por tercera vez en lo que va del año, debido a un nuevo cuadro de hipotensión. Al menos eso es lo que se dijo a través de un escueto parte médico oficial, que no alcanzó para evitar rumores -bien y mal intencionados- que aventuran todo tipo de diagnósticos.
Resulta llamativo que un tema tan delicado como el de la salud de la Presidenta pase prácticamente inadvertido para la opinión pública, a pesar de la reiteración del cuadro. Tal vez no se tome demasiado en serio el asunto por tratarse de una supuesta patología benigna. O quizá, porque en el inconsciente colectivo se confunda poder con omnipotencia y se crea que los problemas de salud sólo pueden afectar las vidas de los seres mundanos. Sin embargo la historia está llena de ejemplos que demuestran lo contrario y que se empeñan en probar que los poderosos también son vulnerables.
Parafraseando el slogan propagandístico del kirchnerismo, la salud de Cristina es un problema de todos. Y en este caso, a diferencia de tantos otros, realmente es de todos. Especialmente porque la Presidenta centralizó el poder sobre sí misma de manera inocultable.
Teniendo en cuenta la creciente personalización en la toma de decisiones y si el domingo Cristina obtiene más del 50{e84dbf34bf94b527a2b9d4f4b2386b0b1ec6773608311b4886e2c3656cb6cc8c} de los votos, todo indica que las instituciones que conforman el Estado nacional y los equipos de gobierno continuarán ocupando un rol secundario. Todos los ojos se posarán sobre una Presidenta que conduce al país prácticamente sola, consultando a un puñado de personas en las que ni siquiera demuestra tener demasiada confianza y coartando cualquier posibilidad de crecimiento de todo dirigente que se atreva a soñar con levantar cabeza -Daniel Scioli parece haber aprendido la lección-.
A las 19,14 del 25 de junio de este año, comenzó un acto en el que se manifestó explícitamente este modo de conducción. Ese día y a esa hora, Cristina anunció el nombre de su compañero de fórmula en las elecciones del próximo domingo. Hasta 15 minutos antes, nadie conocía la identidad del agraciado -ni siquiera el elegido-, que terminó siendo Amado Boudou. El eje de los argumentos que sostuvieron su designación fue la lealtad del ministro de Economía.
“Los votos son de Cristina”, insisten quienes acompañan a la mandataria. Y no se equivocan. Sin embargo, eso no alcanza como para avalar estos niveles de centralización del poder y semejantes manifestaciones de obsecuencia de quienes deberían conformar verdaderos equipos de gestión.
La Presidenta se hizo cargo, incluso, de todos los anuncios vinculados con los planes de gobierno. La mayoría de los ministros apenas si limita sus presentaciones públicas al papel de meros espectadores, ocupando los primeros lugares del auditorio, sonriendo y aplaudiendo a rabiar ante cada intervención de Cristina.
En este estilo excesivamente centralizado del ejercicio del poder, la palabra de la Presidenta se asemeja a una suerte de ley suprema o revelada. Frente a estos métodos, lo importante parece ser la sumisión ante quien ejerce el poder. Las instituciones republicanas y los equipos de gestión pasan a un segundo plano y sus roles se limitan, en general, al de avalar o brindar una supuesta legitimación a los designios del poderoso.
El Estado soy yo
En este escenario, la salud de la Presidenta adquiere una importancia fundamental. Si el Estado es Ella, la nación en su conjunto se torna más vulnerable. Sin Ella, ya no existiría oráculo alguno y sobrevendría un grado de incertidumbre semejante a la angustiosa sensación de caminar al borde de un precipicio.
Cuando la muerte se encargó de demostrar que Néstor Kirchner también era un ser humano, al desasosiego le siguieron la confusión y el temor. Para la mayoría, era Él quien detentaba el poder en la Argentina.
En los regímenes autocráticos y personalistas -como en los monárquicos-, el apellido, la sangre y los lazos familiares alcanzan la categoría de trascendentes. Allí estaba Ella para continuar con su legado. Y Ella demostró tener las condiciones para hacerlo, aunque centralizando aún más la toma de decisiones.
En la Venezuela chavista, por ejemplo, la salud del Presidente acarrea en estos momentos una profunda incertidumbre sobre el futuro inmediato del país. Por más que se esfuerce Chávez por convencer a su pueblo de que él está en condiciones de enfrentar con éxito a la muerte misma, lo cierto es que muchos comienzan a preguntarse con preocupación cuál sería el porvenir de un país acostumbrado a semejante estilo de gestión si Chávez no estuviese.
También allí el factor de la sangre está presente. Adán Chávez, hermano del primer mandatario, forma parte del gobierno actual. Sin embargo, ni siquiera él parece merecer la confianza suficiente como para que Hugo le delegue la conducción del país.
En Cuba, a un Castro le siguió otro Castro. Pero se sabe que ambos son finitos y la incertidumbre sobre el futuro de la isla sin Fidel y sin Raúl es extrema.
A decir verdad, afortunadamente Cristina no es Chávez y mucho menos Castro. Además, por historia y por mérito social, la realidad de la Argentina es diferente a la de naciones como Venezuela o Cuba. Sin embargo, las experiencias de ambos países demuestran lo peligroso que pueden resultar estos estilos autocráticos de gobierno, en los que no se promueve la conformación de verdaderos equipos de gestión, en donde las instituciones republicanas tienen un rol prácticamente decorativo y la voz del poderoso se convierte en verdad revelada.
La salud de Cristina Fernández de Kirchner debe ser motivo de preocupación para todos. De oficialistas, de opositores y de toda persona de bien, más allá del cargo que ocupa.
Pero sus problemas de salud deberían activar un llamado de atención sobre su estilo de gobierno y recordar que las instituciones tienen que estar por encima de las personas que circunstancialmente detentan el poder.
Cuando esto no ocurre, la incertidumbre puede tornarse angustiosamente parecida a la sensación de caminar al borde de un precipicio. Si el Estado es Ella, la nación en su conjunto se torna innecesariamente más vulnerable.