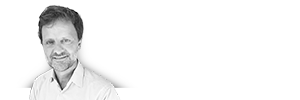Estados Unidos. Marzo de 1977.
—Richard Nixon: Cuando se está en esa oficina, a veces se deben hacer muchas cosas que no son siempre, en el sentido estricto de la ley, legales. Pero uno las hace porque son del interés de toda la nación.
—David Frost: Perdón… Para entender correctamente, ¿usted está diciendo que en ciertas situaciones el presidente decide que puede hacer algo ilegal, por el interés de su país?
—Nixon: Estoy diciendo que, cuando el presidente lo hace, quiere decir que no es ilegal.
—Frost: ¿Cómo dijo?
—Nixon: Eso es lo que creo… Pero me doy cuenta de que nadie más comparte esa opinión.
Dos años y medio después de haberse visto obligado a renunciar a la presidencia de su país, envuelto en el escándalo de espionaje, sabotaje y abuso de poder conocido como “Watergate”, Richard Nixon al fin confesaba.
Lo que acababa de develar frente a las cámaras iba mucho más allá de cuestiones coyunturales vinculadas con las escuchas ilegales montadas para espiar a sus opositores. Lo que acababa de confesar era, en realidad, su verdadera concepción del poder.
Como todo déspota, Nixon estaba convencido de que el sillón presidencial le otorgaba el derecho a gobernar, incluso, por fuera de la ley.
*-*-*-*-*
Argentina. Enero de 2012.
Cristina Fernández: “Esta presidenta ha sido elegida por más del 54 por ciento de los argentinos. Los que piensen diferente…, lo que tienen que hacer es participar en un partido político y si te votan, hacés lo que a vos te parece”.
Argentina. Enero de 2015.
Cristina Fernández: “Nadie, desde otro poder, puede decirle a la presidenta que se calle. Voy a hablar todas las veces que quiera hablar”.
Como ocurriera hace casi cuatro décadas con Nixon en Estados Unidos, la presidente de la Argentina también confiesa.
Sin embargo, a diferencia de su colega norteamericano, lo hace sin tapujos. Ni siquiera resulta necesario escudriñar demasiado en su pensamiento. Lo dice abiertamente, casi de manera amenazante. A modo de advertencia. Con el mismo entusiasmo con el que frente a las cámaras y a una multitud pronunciara aquel escalofriante “¡Vamos por todo!” en febrero de 2012, durante un acto en la ciudad de Rosario.
*-*-*-*-*
A pocos meses del final de su mandato, Cristina Fernández no cambiará su actitud. Mucho menos, su íntima concepción del ejercicio del poder. Todo lo contrario. Probablemente, acorralada por la mayor tragedia político-institucional desde el retorno a la democracia, profundice sus pulsiones despóticas.
El problema, a esta altura, no es Cristina. Tampoco sus más conspicuos adláteres, muchos de los cuales seguramente estarán dispuestos a rendir tributo al próximo poderoso de turno.
El gran interrogante, en este momento crucial de la historia política reciente del país, pesa sobre cada uno de los integrantes de la sociedad argentina.
La senadora Norma Morandini lo acaba de expresar con absoluta claridad: “Los argentinos deberemos preguntarnos qué sistema de gobierno queremos”.
Es que nadie puede alegar ignorancia o hacerse el distraído. Las evidencias son contundentes. Una y otra vez la presidente se encargó de remarcar que está por encima de la República, de las instituciones, de las leyes. Casi a la misma altura de una divinidad: “Sólo hay que temerle a Dios. Y a mí, un poquito” (6 de septiembre de 2012).
Pero a muchos argentinos, este tipo de confesiones no parece preocuparles. Mucho menos, conmoverlos. Las consecuencias de esta evidente anomia colectiva, están a la vista.
Aunque duela reconocerlo, tres décadas después de la recuperación de la democracia en la Argentina, resulta imprescindible volver a las fuentes, a lo esencial. Dejar en claro qué está bien y qué está mal; diferenciar entre lo permitido y lo prohibido, entre lo legal y lo ilegal. No basta con declararse republicano y democrático, mientras se avala el despotismo, la autocracia, la ilegalidad.
Es verdad que en el pasado reciente, el país ha padecido gobiernos corruptos e ineficaces. Sin embargo, nada puede facultar a los actuales -y futuros- gobernantes a pisotear valores esenciales, degradando esta democracia de la que ya emanan olores nauseabundos.
La muerte de Alberto Nisman tiene que servir para algo. Aunque jamás se sepa cómo murió, ni se logren probar en la Justicia los intentos del kirchnerismo de proteger a los probables asesinos de la Amia.
No se puede condenar la inseguridad pública, mientras se tolera la violencia política y la incitación al odio mediante gestos de una enorme carga simbólica, como el que acaba de protagonizar el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, frente a las cámaras de televisión. Resulta un despropósito rasgarse las vestiduras por el horror de la dictadura, y al mismo tiempo ignorar lo que significa la democracia.
Resulta imprescindible iniciar un proceso de autocrítica de cada uno de los sectores que componen nuestra sociedad: políticos, jueces, periodistas, empresarios, sindicalistas, líderes religiosos. Y por cierto, el más común de los ciudadanos.
Algunas preguntas claves y reveladoras retumban en estos momentos con crudeza: ¿qué sistema de gobierno prefieren los argentinos?, ¿están realmente convencidos de la necesidad de sostener los valores republicanos esenciales?, ¿o todo les da igual?
Quizá sea éste el momento adecuado para pensarlo en profundidad. Dar una respuesta automática y apresurada podría representar un error. O un prejuicio.
Las evidencias, están a la vista. Nixon, presidente del país más poderoso de la Tierra, debió abandonar su presidencia.
A Cristina Fernández, en cambio, la votó el 54 por ciento. Y si pudiera ir por una segunda reelección, seguramente lo intentaría.
El problema, evidentemente, no es sólo Cristina.