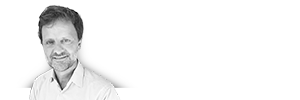No queda del todo claro por qué algunos casos policiales calan más profundo que otros en la conciencia colectiva. Nadie puede explicar con certeza por qué centenares de padres deambulan infructuosamente por el país suplicando información que pueda acercarlos a sus hijos desaparecidos, mientras que la madre de Candela tuvo 24 horas diarias de cámaras garantizadas mientras duró esta agonía. Pero es así. Simplemente así. Sin explicaciones lógicas.
Frente a lo ocurrido, se podría caer en un cúmulo de obviedades. Pero de poco sirve en estos momentos hablar del dolor de una madre que pierde a su hija, hacer hincapié en el salvajismo intrínseco en la condición humana, poner en discusión si debe o no existir la pena de muerte.
Es un momento delicado, en el que cualquier crítica puede herir susceptibilidades. Pero es mejor hacerlas ahora, aun asumiendo riesgos.
Tal vez suene exagerado decirlo, pero da la sensación de que a Candela la mató la buena voluntad de mucha gente y el escaso profesionalismo de quienes deberían saber cómo actuar en este tipo de situaciones límite.
Mientras los medios de comunicación hablaban incansablemente de la niña, mientras un grupo de famosos y respetadas ONG’s organizaban campañas en busca de información que pudiera ayudar a encontrarla, hubo una voz de advertencia: Nora Shulman, directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casacidn), planteó a principios de esta semana que hablar tanto de este caso en los medios podía resultar inconveniente para Candela.
Para decirlo sin vueltas, Shulman advirtió que si la niña estaba en manos de secuestradores, semejante presión podía llevar a los delincuentes a tomar la decisión de eliminarla. La pequeña se había convertido en un hierro demasiado caliente como para tenerlo cerca. Y efectivamente, la advertencia fue correcta.
Si desde un principio los delincuentes hubieran tenido la intención de matar a Candela, la habrían asesinado durante los primeros días del secuestro. Pero los peritajes indican que la mataron entre el octavo y noveno día de cautiverio, seguramente aterrorizados por las consecuencias que podían sufrir en caso de ser descubiertos.
La buena voluntad lo invadió todo. A periodistas, a los famosos, a la gente común que participó de marchas. Todos sintieron que estaban haciendo lo mejor por la niña. Pero probablemente se equivocaron… O mejor dicho, nos equivocamos.
Todavía permanecen latentes en la memoria del país aquellas imágenes estremecedoras del 17 de marzo de 1992, cuando pocos minutos después de que un coche bomba estallara frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires, centenares de personas caminaban sobre los escombros intentando ayudar, sin saber que no era ésa la forma en que se debía actuar en esos casos. Era pura buena voluntad, como con Candela.
Pero atribuir el desenlace trágico caso sólo a quienes intentaron ayudar, sería injusto. Es que, mientras la mayoría trató colaborar como pudo, existe -o debería existir- una minoría capacitada para establecer pautas claras.
Cuando el sábado 14 de noviembre de 2009 la familia Pomar desapareció mientras viajaba en su automóvil rumbo a Pergamino, se tejieron las más inverosímiles hipótesis. Todos hablaron, todos opinaron. La policía buscó por cielo y tierra infructuosamente. Y los Pomar estaban allí, a pocos metros de la ruta, en una curva peligrosa, en el lugar más obvio que los profesionales en búsquedas de personas no supieron ver.
Cuando Candela desapareció todos hablaron, todos opinaron. Miles de policías la buscaron, también por cielo y tierra. Y el cuerpo apareció a escasas 35 cuadras de su casa.
En este caso, como en tantos otros, sobró buena voluntad, pero faltó profesionalismo
“Me la mataron”, dijo la madre de Candela. Y tiene razón. Su hija ya no está y hablar de los errores cometidos durante su búsqueda no servirá para que pueda recuperar a su pequeña.
Sin embargo, otros centenares de padres buscan a sus hijos en la Argentina. Aunque suene a poco, sólo resta esperar que la muerte de Candela sirva al menos como lección aprendida. Para todos. Para los voluntaristas de siempre. Y para quienes deberían estar preparados para decirle a la mayoría cómo se debe actuar en estos casos.