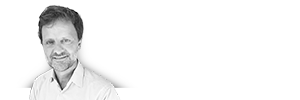Cuando en marzo de 2011 algunos ultrakirchneristas echaban a rodar la idea de una “Cristina eterna”, pocos lo tomaron demasiado en serio. De hecho, por entonces la presidente recomendaba a sus seguidores que no se hicieran ilusiones en ese sentido y hasta pareció embarcada en la búsqueda de algún nombre que pudiera sucederla a partir de 2015.
El supuesto intento de apuntalar a Amado Boudou como posible candidato fracasó estrepitosamente. Y entonces, poco a poco, la estrategia oficial apuntó a instalar en la opinión pública la idea de que no resulta aventurado pensar en una reforma constitucional que permita a Cristina Fernández dar pelea por un nuevo mandato.
Lo que hasta hace apenas un año sonaba como un verdadero disparate jurídico y político, hoy ya no sorprende a nadie. Y allí radica el principal problema: en el hecho de que la sociedad haya perdido por completo su capacidad de asombro y hoy no parezca inquietarse demasiado porque un gobernante -cualquiera sea su signo político- decida adaptar las leyes a sus propias aspiraciones de poder eterno.
La estrategia kirchnerista no es demasiado innovadora. En abril de 1996, apenas cuatro meses después de que Carlos Menem asumiera su segunda presidencia, ya se hablaba de su decisión de reformar nuevamente la Constitución para acceder a un tercer mandato. El desenlace de aquella aventura es conocido por todos. El riojano dedicó gran parte de su segundo gobierno a lograr su re-reelección, los problemas del país se agravaron y desembocaron en la crisis más aguda de su historia moderna.
Esta pulsión de perpetuidad por parte de la presidente comenzó a generar un proceso de acercamiento entre algunos de los principales dirigentes de la oposición. Entre ellos, Hermes Binner, Mario Barletta y Mauricio Macri, parecen haber comprendido los riesgos que representa el hecho de permitir que un sector de poder ocupe a su antojo la totalidad del escenario político.
Dentro del peronismo, José Manuel De la Sota decidió trazar un límite al avasallamiento del gobierno central respecto de las provincias y produjo una serie de señales políticas que alcanzaron más trascendencia de lo que muchos esperaban. Daniel Scioli, por su parte, sigue caminando sobre una delgada cornisa. Un día aparece como defensor a ultranza del oficialismo y, al día siguiente, como un potencial contrincante del kirchnerismo.
En las filas del cristinismo no confían en él, pero la convivencia será un mal necesario mientras Scioli continúe ostentando niveles elevados de imagen positiva y gobernando el distrito electoral más importante del país.
En gran medida, de la oposición dependen las posibilidades de que la ciudadanía en general comprenda cuáles son los riesgos que representa cualquier intento de perpetuidad política, sin importar el signo partidario del gobernante que haga el planteo.
Los opositores tienen hoy en sus manos una responsabilidad que va mucho más allá de sus aspiraciones personales, relacionada con el sostenimiento del andamiaje republicano y los equilibrios de poder en la Argentina.